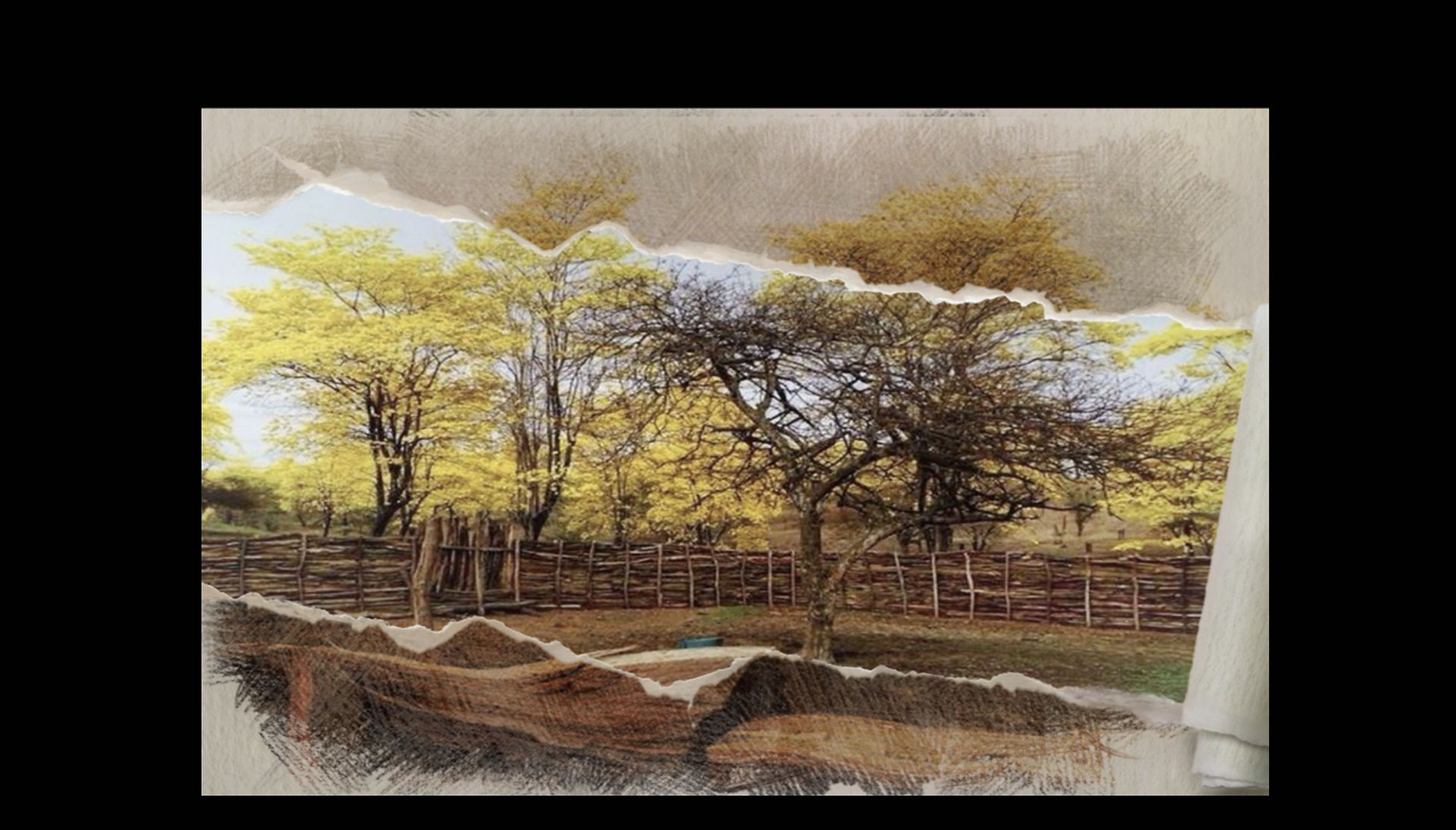
Cuando los guayacanes florecían: las paradojas del concertaje, la revuelta y la resistencia en Esmeraldas
Mónica Murga T.
Universidad Católica De Santiago de Guayaquil (2020)
Al aproximarnos a la literatura ecuatoriana de las primeras décadas del siglo xx no se puede soslayar la naturaleza contradictoria de la representación del proyecto político instaurado en el país a partir del triunfo de la Revolución Liberal de 1895. Precisamente Luis A.Martínez advierte cómo diez años después de la victoria de Eloy Alfaro y de la consecuente enmienda a la Carta Magna «la paradoja de una Constitución que establecía la libertad e igualdad para todos los miembros de la sociedad, al mismo tiempo condenara a la raza indígena a la esclavitud». Situación similar corresponde a la población afroecuatoriana, sometida a formas de concertaje en un país en el que ya se había decretado su abolición; por tanto, el Estado sostenía a grupos sociales fuera de la ley en un simulacro de república que evidenciaba la violencia de derechos bajo un régimen feudal.
La novela Cuando los guayacanes florecían, del escritor afroesmeraldeño Nelson Estupiñán nos enfrenta como lectores a desenmarañar la otra cara de la modernidad, la cual muy lejos de resolver las diferencias sociales bajo el prometedor sueño del progreso sino que nos ponía en escena el manto ambiguo de la ciudadanía, bajo el cual se pretendía incorporar a indios y negros a la construcción imaginaria de una nación compuesta por "sujetos étnicos": diferentes, miserables y oprimidos. Este contrasentido resulta palpable en la novela de Estupiñán Bass a través de las historias que se entretejen en medio de las revueltas que se producen en Esmeraldas luego del asesinado del general Eloy Alfaro en 1912, cuando los ex-conciertos Juan Cagua, Alberto Morcú y el mulato Pedro Tamayo deciden unirse a la lucha liderada por Carlos Concha bajo la arenga de "Libertad y <<venganza>>. Las luchas, la muerte y la vida en el campamento irá vinculando sus relatos a otros personajes como el asesino "Pelacara", el indio Gabriel Simbaña y el curandero.
Por este rumbo. en el presente trabajo me interesa escarbar en las voces narrativas que ubican a la novela en una zona de conflicto, donde aparece el discurso intelectual y la necesidad de representar el sistema cultural afro e indígena, un sistema complejo en la medida en que sus formas de expresión estética estaban asociadas a la oralidad (durante los 60 primeros años del siglo XX). Así, lo advierte Michael Handelsman en su artículo "Nelson Estupiñán Bass: escritor de dos orillas" al examinar el significado y la función de la literatura escrita y oral desde la experiencia de la negritud en Ecuador abordando el trabajo de Estupiñán y el abuelo Zenón. De este modo, nos ajustaremos a la revisión de aquellas paradojas que emergen desde las voces narrativas en torno a la ficción y la historia, las formas de dominio y subyugación del concertaje y la revuelta como expresión de monstruosidad y proyecto.
Para iniciar este recorrido por la zona de revueltas montoneras que nos narra la novela, me detengo en los registros paratextuales con los que Estupiñán introduce su novela. Así observamos una nota aclaratoria con la que inaugura su discurso ficcional que da cuenta de la insersiòn del autor en el mundo ficcional (que corresponde a la estructura de la novela, cuyas dinánimas revisara Gerard Genet en su estudio sobre el Relato). Llama entonces mi atención lo que se afirma en dicha nota: "Esto no es historia: es novela. A excepción del general Eloy Alfaro, del coronel Carlos Concha y del sargento Lastre -personajes históricos, nombrados en razón del tiempo en que se desarrolla el relato- y de la revolución de Concha, -hecho histórico-, todo los demás personajes y acontecimientos son producto de la imaginación. Cualquier semejanza con la realidad es una involuntaria coincidencia".
De entrada, Estupiñán lanza al lector a un ruedo de trabajo de deconstrucción y cuestionamientos que nos hace preguntarnos por qué la aclaración. Precisamente, la novela se publica en el año 1954. Según los datos del Instituto de Estadísticas y Censos, publicados por el diario El Comercio, resulta que en el año 2001, los nacidos entre 1950 y 1986 tenían una tasa de analfabetismo de 5,6%. La misma gente tenía, en el censo de 2010, un analfabetismo muy cercano (5,2%), lo que significa que en este grupo, casi nadie aprendió a leer y escribir entre los censos. Si para el 2011 está era la situación de los nacidos en los 50, ¿cuáles serían los niveles de alfabetización de aquellos que nacieron antes de los 50? De este modo, la lectura -como práctica colectiva- puede convertirse en una razón para la nota aclaratoria ante un público poco adiestrado en la distinción entre ficción y realidad; sin embargo, a la nota aclaratoria se suma la incorporación de otros dos curiosos paratextos. El primero corresponde a la Proclama del coronel Carlos Concha en Esmeraldas, durante el campamento de Tachina del 27 de septiembre de 1913 y el segundo es una cita del libro HISTORIA DE LA República del reconocido historiador Oscar Efrén Reyes. En la proclama se reconoce el tono de arenga política dirigida a los montoneros revolucionarios y el segundo el tono de comentario sobre los hechos que sucedieron al asesinato de Alfaro - juego entre relato y opinión- que nos conduce a un punto a medio camino entre la ficción y la historia: "Plaza llevaba buen camino. Pero adivvino, en seguida, una revoluciòn -la del coronel Carlos COnchha, en Esmeraldas, en nombre de reivindicaciones alfaristas, y todo el dinero destinado para maestros de escuela y mpapas y libros de texto, pasò a inncrementar los fondos del ejército que debía acabar conn esa revoluciòn".
La presencia de estos dos modos discursivos ponen en conflicto la estructura discursiva pues al formar parte de la novela nos aboca a la preguna ¿dónde están los limites entre realidad e imaginación? ¿Historia y ficción?
El primer capítulo de la novela titulado Florecían da cuenta de un cambio en el registro discursivo. Entramos al terreno de la ficción donde el lenguaje lírico cobra vigor en las primeras líneas: "Empezaba a compactarse la tierra, que había estado agrietada por los sofocantes oles de verano. En las calles se levantaba el monnte lleno de una verde alegría." Mas, poco después ese lenguaje va adquiriendo un matiz que enfrenta al lectos desde la carga poética a la descripción de un mundo hostil: " Por debajo de los portales, las aguas metían sus brazos cariñosos y sacaban , como para ponner en exhhibición el desaseso de los moradores, cáscaras de huevos, trapos y papeles viejos, cucarachas y virutas de madera. Cuando cesaba lla lluvia, los niños se colocaban en cuclillas en las calles para sacr los coco chiles, arrancando una yerbas mmenudas. Cuando se habìa comido los frutos -siempre mezclados con lodo, arrojaban lejos las plantitas. El manejo de una descripción poética lírica idílica -casi bucólica- del inicio muta a una forma descriptiva objetiva que va adquiriendo tintes de lo grotesco al producirnos como lectores una imagen de suciedad e insalubridad y la realidad de pobreza y abandono nos golpea la mirada.
El narrador va configurando un mundo que se mueve entre sensaciones distintas: aquellas en las que él asume su persección del mundo narrado y otros momentos en que cede la palabra al personajes para que dé cuenta de sus estados emocionales, en el que nuevamente aparecen estas sutiles paradojas. Así, el miedo y la valentía aparecen como realidades opuestas sobre el imaginario que rodea a la virilidad, que debe caracterizar al hombre, y más al hombre revolucionario. Precenciamos entonces la escena en la que los tres conciertos Juan Cagua, Pedro Tamayo y Alberto Morcú se presentan ante el capitán. Y el narrador inserta su comentario: "Llegaron timidadmente, con un temor de siglos. Temor acumulado desde su niñez, desde cuando empezaron a tener uso de razón, o tal vez desde más atrás de lo que pudieran acordarse, que fue desde cuando les dijeron que eran conciertos de doña Jacinta hasta la completa cancelación de las deudas de los padres muertos." La digresión contrasta con las palabras del capitán, quien en su arenga subraya: "Yo sé de sobra que todos ustedes son valientes. Aquí en esta sala no hay ningún cobarde". La voz narrativa nos muestra la percepción con la que se asume la figura del concierto (esclavo negro de hacienda) desde un discurso en el que la memoria ancestral se liga a la introyección de un estado emocional: el miedo histórico. Aquel que se ha edificado dentro de prácticas culturales de poder pollítico y económico dentro de un régimen feudal; pero, en su reverso también da cuenta de la mirada de la voz intelectual que victimiza al concierto en el devenir de los hechos que significaron la deuda hereditaria. Por otro lado, en el hilo narrativo que se teje en la escena el miedo contradice el discurso del líder militar, quien en su arenga pone de relieve el valor versus la cobardía.
Este miedo ancestral, curiosamente se debate nuevamente, en otra escena desde un sujeto étnico distinto: el indio. Ante una realidad común: el enfrentamiento entre montoneros y soldados del ejército nacional. Gabriel Simbaña hace visible su miedo. La respuesta de su sargento superior se sintentiza en la siguiente frase: "Llorando como guagua mismo está". La percepción sobre la figura del indio confirma el imaginario compartido del sujeto étnico que aparecieron ya en las crónicas de India -como lo expresara Tzvetan Todorov en sus estudios sobre la otredad ameridanca- y que definieron no solo los imaginarios durante el proceso de colonización sino que se mantuvieron en los discursos de intelectuales americanos durante la conformación de los Estados Nacionales del siglo XIX. La asociación del indio con un infante o en su defecto su femenización se constituyeron en fórmulas discursivas para inferiorizarlo. La dificultad de concebir a los sujetos indígenas como grupo homogéneo e igual al mestizo blanqueado ( como lo calificaría Blanca Muratorio) constituyó el telón de fondo de una controversia que surgió después de 1895, cuando el líder de la Revolución y presidente de la República, Eloy Alfaro, expidiera decretos ejecutivos para proteger a la «raza indígena» y Afroecuatoriana al incorporarlos al nuevo proyecto nacional, estrategia que resultaba insólita para las clases dominantes.
De ahí que varios pensadores insistieran en establecer claras diferencias entre los indios conciertos, los comuneros y los libres o «evolucionados»13 para actuar conforme a los preceptos de la Revolución sin arriesgar necesariamente el poder de los señores terratenientes. Esta división, muchas veces arbitraria y casi siempre imbricada con el sistema de hacienda, consiguió que los indios «evolucionados» fueran aceptados con más facilidad que los comuneros y los conciertos. El caso de Gabriel Simbaña muestra relativamente este intento de integración, pues se ha enrolado como soldado -no por un ideal patriótico- sino como un medio para cambiar su propia historia de subyugación como hijo de indio concierto. Pero, como observamos su construcción como personaje - más allás de ahondar en su inexperiencia y juventud en un escenario sangriento- afianza de modo degradante su extrema juventud, pues finalmente los niños -indios y negros- son la carne de cañón que participa en las luchas contra las revueltas iniciadas por los montoneros liderados por el coronel Concha.
En este sentido, si bien - en un primer instante los políticos y pensadores buscaron equiparar el trabajo del indio concierto al del jornalero con el fin de simplificar su incorporación al andamiaje estatal. La vida militar se constituía también en otro medio de integración, pero acaso en su reverso tal integración equivalía a una estrategia de eliminación de grupos excluidos en una serie de batallas internas que generaban discursos altamente paradójicos, además de regionaistas que ponen en crisis la concepción de la identidad e unidad nacional: enfrentamientos entre costeños (revoltosos esmeraldeños) y serranos (señores feudales). "¡Ahh, serrano,-dijo Alberto Morcú poniendo su pie derechho sobre la barriga dell cadáver de Gabriel Simbaña- vos dizque venías a ayudá a esclavizarme..." La muerte de Gabriel da cuenta del proceso estratégico de la vida militar como fórmula de eliminación de grupos excluidos de otras posibilidades de crecimiento socioeconómico y a su vez pone en evidencia las contradicciones del sistema, pues cuando Juan Cagua y sus compañeros logran descifrar el contenido de la carta que el indio guardaba, (género epistolar), descubren que el también cargaba con una historia de concertaje: bandos enfrentados en luchas sangrientas y que comparten un denominador común: son sujetos subyugados.
Curioso es también observar cómo las voces discursivas se multiplican dentro de relaciones contradictorias alrededor del propósito de las luchas en las que están participando. Ahora en un concierto de voces heterogéneas e intradiegéticas, los personajes cobran la palabra para enunciar su propios deseos en medio de este panorama crudo de enfrentamientos, pues desde la visión del capitán, el discurso de arenga se contrapone desde el ideal de la utopía modernizdora: la patria. Así, el capitán dirá: Compañeros, gloria eterna a los héroes que cubiernos de gloria cayeron ayer en ese mismo campo (...) la Patria los recomensará . HHabésis conquistado la gloria eterna. Habeis peleado como dignos descendientes de ese gran liberal que fue el coronel Luis Vargas Torres, ese gran esmeraldeño a quien los conservadores fusilaron en Cuenca por ser amante de la libertad... Vosotros sois ahora el orgullo de la revolución".
A estas alturas, el lector ha detectado que los enunciados que organizan el discurso polìtico configuran un imaginario de la Patria y de la libertad que va girando hacia una ironía descabellada: los héroes no vivirán la libertad ni el cambio de la revolución. Y es que las voces -temerosas y tímidas de los conciertos- ha ido mutando a lo largo de la diégesis. Como veíamos- Gabriel Simabaña (el indio de padre concierto) pretendía romper su ciclo de subyugación dentro de la hacienda feudal. El curandero, por su parte, destaca que su lucha es "por la ayuda pa los agricultores". Del mismo modo el Pelacara, nombre atribuido a este personaje debido a que su práctica en el mundo delictivo consistía en robar arráncandole el rostro a sus víctimas para evitar el reconocimiento posterior, él pretende dejar atrás sus historia de crímenes. Mas, la muerte le llega durante la batalla. El seudónimo (falso nombre) de este personaje emerge de modo sugerente en la medida que funciona como metáfora de la construcción de la identidad nacional homogénea. Esta búsqueda de homoneizar es un acto sangriento y criminal en tanto que no da un rostro a los sujetos que conforman el colectivo "país", sino que es más bien un acto de despojo.
Avanzando con este concierto de voces que dan cuenta de unos deseos propios y muy particulares -acaso en otro nivel "distintos" al proyecto utópico del liberalismo". Así, en el proceso de crecimiento que atraviesa Alberto Morcú, él expresa: "Por eso guerreo... P QUE ABRAN ESCUELLAS...ACÁ Y EN TODAS PARTE DEL MONTE... PA QUE NUESTROS HIJOS NO SEAN BRUTOS COMO NO sean brutos como nosotros". Cabe indicar, que la carta como dispositivo de transformación en las acciones de los personajes, actúa en la medida en que los exconcietos son conscientes de la necesidad de saber leer y escribir para erradicar la ignorancia que ha devenido en el desconocimiento del otro y el enfrentamiento con alguien que finalmente es "el mismo". En ese momento, la escena sangriento cobra una dimensión distinta, no se lucha por el general Alfaro sino por la posibilidad de que la libertad obtenida abra nuevos cambios en relación a su derecho a acceder a la educación: " También guerreo por el general Alfaro, porque ay que vengá su arrastre... Y por mi coronell Carlos Concha... Y por los hijos de los otros pobres, como yo... Porque después de esta guerra tienen que vení las escuelas". Este propósito en nuestro contexto actual parecería tener otro sentido. Durante el periodo de las luchas liberales y posteriores a ellas se luchaba por unos derechos inexistentes. En pleno siglo XXI, con el recorrido de un siglo XX marcado por procesos de alfabetización como derecho, la escuela parecería una realidad natural; pero, es un alcance que responde a una trayectoria histórica, de movimiento social, de luchas políticas y logros en la dimensión cultural.
La autocomprensión de un colectivo social posee dimensiones espaciales y tem- porales -el ‘yo-nosotros’ histórico-, que de- ben ser abordadas con rigor y seriedad para depurar visiones del pasado manipuladas y distorsionadas por prejuicios, y para que las jóvenes generaciones conozcan y apre- cien el patrimonio histórico-cultural de la tierra que las vio nacer y donde vivieron sus antepasados. La mirada miope hacia el pasado ha contribuido a recrear prejuicios discriminadores ya antiguos, como los que dividían y siguen dividiendo y enfrentan- do en la costa ecuatoriana a los afrodescen- dientes con los sectores blanco-mestizos: y ésta es, precisamente, una de las claves del devenir histórico de Esmeralda
Nelson Estupiñán Bass, Cuando los guayabates florecían, p. 70
e
1
sorprendía«la paradoj